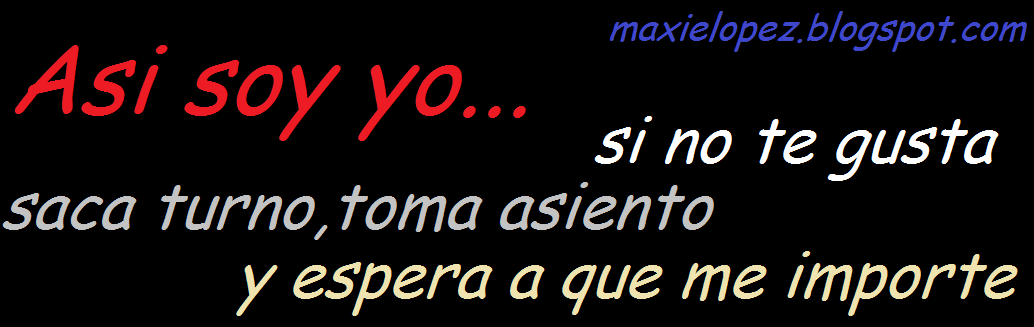I.
Hoy me desperté melancólico recordando aquellos tiempos de colegio, aquellos días, ya lejanos, donde uno conocía a su primer amor, vivía su primer fracaso de una materia reprobada o emprendía sus primeros actos de rebeldía contra un sistema y lo expresaba de diferentes formas. Guerra de tizas por citar un ejemplo.
Y si, todos fuimos soldados en alguna guerra de balas blancas. Algunos más improvisados, otros mas técnicos, pero todos en nuestra corta o larga vida hemos tirado una que otra tiza. Y habían diferentes formas de hacerlo, cada cuál se distinguía por su estilo al tirar la tiza.
Hoy me desperté melancólico recordando aquellos tiempos de colegio, aquellos días, ya lejanos, donde uno conocía a su primer amor, vivía su primer fracaso de una materia reprobada o emprendía sus primeros actos de rebeldía contra un sistema y lo expresaba de diferentes formas. Guerra de tizas por citar un ejemplo.
Y si, todos fuimos soldados en alguna guerra de balas blancas. Algunos más improvisados, otros mas técnicos, pero todos en nuestra corta o larga vida hemos tirado una que otra tiza. Y habían diferentes formas de hacerlo, cada cuál se distinguía por su estilo al tirar la tiza.
Estaba el newbie o novato, aquel que no acostumbraba a tirar tizas en clase y lo hacía moviendo la mano de arriba a abajo, con un movimiento poco masculino (era una táctica mayormente utilizada por mujeres) con poca velocidad y corto alcance. En la guerra duraban poco.
El tirador. Caracterizado por llevar las yemas de los dedos blancas y al menos cuatro tizas en el bolsillo. El lanzamiento lo realizaba de costado, moviendo su brazo de atrás hacia adelante, sin mucha puntería quizás pero con gran impacto de daño. Usualmente, era el que organizaba la batalla al grito de “Guerraaaaaaa” y generalmente era el primero en ir a declarar a las autoridades, acusado de ocasionar disturbios en clase.
El mercenario. Aquel que, cutter en mano, realizaba ranuras aerodinámicas a las tizas y con una lapicera dibujaba símbolos o escribía el modelo y versión en la tiza: “Rocket Tiza V1.9″. Por su forma de vestir y actuar en la guerra, se asimilaba a los “gurkas“.
El francotirador. Aquel que añadía a su mano una gomita con una planchita de cuero, o un rulero con un globo, y se parapetaba volteando el escritorio como escudo y tiraba tizas con tal potencia que no había ojo que resista. Casi siempre, terminaban sus estudios en otros colegios debido a expulsiones por “intento de asesinato”.
El tratante de blancas. Era ese que, ante una guerra, y a un precio módico de un pancho o una milanesa, preguntaba en voz baja y como desinteresado del asunto: -¿Anaya, MakroPaper, AulaColor, Omega?. ¿De colores o blancas?.
Aún hoy recuerdo el olor a polvillo de tiza. Recuerdo las marcas en la pared, ventana y pizarrón de restos de “balas” tras una violenta guerra de 15 minutos durante la hora libre. Pero si algo no se me borrará, será las corridas, risas y trabajo en equipo de mis compañeros para ganar.
II.
Como todo colegio que se tilde de tal, no puede faltar aquel que diga la famosa frase que da nombre a este post.
Si. Ese. El gordito de gafas sentado en el primer banco de la fila de la izquierda, al lado del escritorio. Ese. El botonazo ese.
Aquel que, en materia de estudio, todo lo sabía, pero no sabía compartirlo.
Yo me sentaba al lado, en la segunda fila. Las distancias de las filas eran, escasamente, del ancho de una persona, pero en las pruebas, se necesitaba un puente Manhattan-Queens. A medida que la señorita entregaba esos papeles maléficos, con preguntas “cagadoras” como diríamos al salir de rendir, la distancia se hacía más extensa.
Entonces uno tenía que improvisar. Generar distracciones tirando una goma al piso o una lapicera, y en el instante de recogerla, tras parabólica humana, intentar leer el punto 1 de la prueba de nuestro compañero.
Obviamente, los únicos que creemos que el engaño dió sus frutos somos nosotros. El gordito ya hizo eco de nuestro intento, por lo que en un movimiento corto de cintura, utilizando hombro y brazo, nos tapa todo el ángulo visual entre la prueba de él y nuestros, a esta altura, llorosos ojos.
Las “notas de auto-ayuda” escritas en nuestra palma, con la transpiración se borraron. La hoja “a mano” que dejamos bajo el banco, ya se nos cayó para el otro lado. Lo que escribimos rápidamente en el banco, no lo entendemos nosotros y más que un “machete” parece una manifestación humana de alguna civilización prehistórica.
Y ahí nos encontramos, solos frente a una hoja y nuestros ojos que se mueven para todos lados en busca de leer algo que podamos escribir y no entregar la hoja en blanco (porque no es lo mismo un 0 que un 2, el aplazo tiene un sabor distinto).
Y es entonces que Sabrina, la rubia de ojos celeste y voz celestial nos chista y nos dice en voz baja: -Colón, la respuesta de la uno es Cristóbal Colón.
Eso es lo que deberíamos escuchar, pero es tan bajo el volumen que la frase llega codificada: “Colon, uno está puesto en el colon de Cristo”.
-¿El colon? ¿Vos me hablás del yeyuno y esas cosas? -preguntábamos ingenuamente.
Debido a esto se generaba una conversación en -3 decibeles, pero no tan bajos para que el gordito nos escuche y, poniendose firme como superhéroe, rompa el silencio y tape nuestros cuchicheos con un fuerte y claro:
-¡Señorita, se están copiando!.
-Por favor -decía la seño- los dos, entreguen sus hojas.
Y yo, dolido por mi compañera, me volvía al gordito con una mirada amenazante y soltaba un:
-Sos macanudo, Jorge. Sos macanudo ¿eh?.
Como todo colegio que se tilde de tal, no puede faltar aquel que diga la famosa frase que da nombre a este post.
Si. Ese. El gordito de gafas sentado en el primer banco de la fila de la izquierda, al lado del escritorio. Ese. El botonazo ese.
Aquel que, en materia de estudio, todo lo sabía, pero no sabía compartirlo.
Yo me sentaba al lado, en la segunda fila. Las distancias de las filas eran, escasamente, del ancho de una persona, pero en las pruebas, se necesitaba un puente Manhattan-Queens. A medida que la señorita entregaba esos papeles maléficos, con preguntas “cagadoras” como diríamos al salir de rendir, la distancia se hacía más extensa.
Entonces uno tenía que improvisar. Generar distracciones tirando una goma al piso o una lapicera, y en el instante de recogerla, tras parabólica humana, intentar leer el punto 1 de la prueba de nuestro compañero.
Obviamente, los únicos que creemos que el engaño dió sus frutos somos nosotros. El gordito ya hizo eco de nuestro intento, por lo que en un movimiento corto de cintura, utilizando hombro y brazo, nos tapa todo el ángulo visual entre la prueba de él y nuestros, a esta altura, llorosos ojos.
Las “notas de auto-ayuda” escritas en nuestra palma, con la transpiración se borraron. La hoja “a mano” que dejamos bajo el banco, ya se nos cayó para el otro lado. Lo que escribimos rápidamente en el banco, no lo entendemos nosotros y más que un “machete” parece una manifestación humana de alguna civilización prehistórica.
Y ahí nos encontramos, solos frente a una hoja y nuestros ojos que se mueven para todos lados en busca de leer algo que podamos escribir y no entregar la hoja en blanco (porque no es lo mismo un 0 que un 2, el aplazo tiene un sabor distinto).
Y es entonces que Sabrina, la rubia de ojos celeste y voz celestial nos chista y nos dice en voz baja: -Colón, la respuesta de la uno es Cristóbal Colón.
Eso es lo que deberíamos escuchar, pero es tan bajo el volumen que la frase llega codificada: “Colon, uno está puesto en el colon de Cristo”.
-¿El colon? ¿Vos me hablás del yeyuno y esas cosas? -preguntábamos ingenuamente.
Debido a esto se generaba una conversación en -3 decibeles, pero no tan bajos para que el gordito nos escuche y, poniendose firme como superhéroe, rompa el silencio y tape nuestros cuchicheos con un fuerte y claro:
-¡Señorita, se están copiando!.
-Por favor -decía la seño- los dos, entreguen sus hojas.
Y yo, dolido por mi compañera, me volvía al gordito con una mirada amenazante y soltaba un:
-Sos macanudo, Jorge. Sos macanudo ¿eh?.
III.
Tantas risas. Tantas historias. Tantas macanas. No se si tengo un título secundario o un certificado de libertad condicional.
Como ya dije, la guerra de tizas, carpetas pegadas al banco con “la gotita”, fútbol con cartucheras, bombitas de olor, carpetas clavadas (cuando la gotita no pegaba, se tomaban medidas drásticas), poxilina en la cerradura, cortos circuitos en los enchufes, etc…
Lo peor, haber tenido que ir a declarar con la directora todas y cada una de ellas. Y es que mi madre siempre me lo dijo:
-Maximiliano, vos no sabés elegir tus amistades.
Era visionaria la vieja. Creo que cada día que empezaba yo para ir al colegio, mi madre cumplía 4 años. En quinto año, yo tenía más ausentes en el colegio que ella con sus visitas a la directora, pero bueno, así había una mejor convivencia Madre-Colegio.
Pero yo estoy seguro que mi vieja no lo vivió como lo viví yo. El entrar a “declarar” ante la directora era traumático. Podía escuchar el silencio, palpar la humedad de las paredes, sentir el olor a ese perfume barato de vieja de 70 años mezclado con naftalina.
Y ahí estaba ella. La reencarnación de lucifer. Belcebú tomaba la sopa al verla. La directora. Una mezcla de Ron Perlman de cara y la Madre Teresa por las arrugas.
Luego de aplicados todos los métodos de tortura por su parte, me retiraba feliz de haber callado aquello que sabía, pero no decía, para volver al aula y comerme un tizazo de bienvenida en los dientes. Por que si, éramos especiales y nos demostrábamos cariño a lo bruto. Que te cierren el ojo con una goma arrojada desde el último banco para otros, era un acto de violencia estudiantil, para nosotros era un “sos groso, sabelo”.
Sentarme en el pupitre con las marcas en la camisa de la tortura recibida, los ojos saltados en lágrimas, el dolor de garganta por los gritos de auxilio no oídos por nadie, era como volver a vivir. Lástima, que tras treinta minutos de sentado, al escuchar el timbre de recreo, sabría que vendría Pablo (el preceptor) y diría: -Antes de salir, Lopeeeez!, a rectoría.
Y ante la mirada atónita de todos y palmadas de compañeros, me levantaría para ir nuevamente a una sesión más de acoso y maltrato, hasta caer desmayado susurrando un: -No se quién lo hizo…
Tantas risas. Tantas historias. Tantas macanas. No se si tengo un título secundario o un certificado de libertad condicional.
Como ya dije, la guerra de tizas, carpetas pegadas al banco con “la gotita”, fútbol con cartucheras, bombitas de olor, carpetas clavadas (cuando la gotita no pegaba, se tomaban medidas drásticas), poxilina en la cerradura, cortos circuitos en los enchufes, etc…
Lo peor, haber tenido que ir a declarar con la directora todas y cada una de ellas. Y es que mi madre siempre me lo dijo:
-Maximiliano, vos no sabés elegir tus amistades.
Era visionaria la vieja. Creo que cada día que empezaba yo para ir al colegio, mi madre cumplía 4 años. En quinto año, yo tenía más ausentes en el colegio que ella con sus visitas a la directora, pero bueno, así había una mejor convivencia Madre-Colegio.
Pero yo estoy seguro que mi vieja no lo vivió como lo viví yo. El entrar a “declarar” ante la directora era traumático. Podía escuchar el silencio, palpar la humedad de las paredes, sentir el olor a ese perfume barato de vieja de 70 años mezclado con naftalina.
Y ahí estaba ella. La reencarnación de lucifer. Belcebú tomaba la sopa al verla. La directora. Una mezcla de Ron Perlman de cara y la Madre Teresa por las arrugas.
Luego de aplicados todos los métodos de tortura por su parte, me retiraba feliz de haber callado aquello que sabía, pero no decía, para volver al aula y comerme un tizazo de bienvenida en los dientes. Por que si, éramos especiales y nos demostrábamos cariño a lo bruto. Que te cierren el ojo con una goma arrojada desde el último banco para otros, era un acto de violencia estudiantil, para nosotros era un “sos groso, sabelo”.
Sentarme en el pupitre con las marcas en la camisa de la tortura recibida, los ojos saltados en lágrimas, el dolor de garganta por los gritos de auxilio no oídos por nadie, era como volver a vivir. Lástima, que tras treinta minutos de sentado, al escuchar el timbre de recreo, sabría que vendría Pablo (el preceptor) y diría: -Antes de salir, Lopeeeez!, a rectoría.
Y ante la mirada atónita de todos y palmadas de compañeros, me levantaría para ir nuevamente a una sesión más de acoso y maltrato, hasta caer desmayado susurrando un: -No se quién lo hizo…