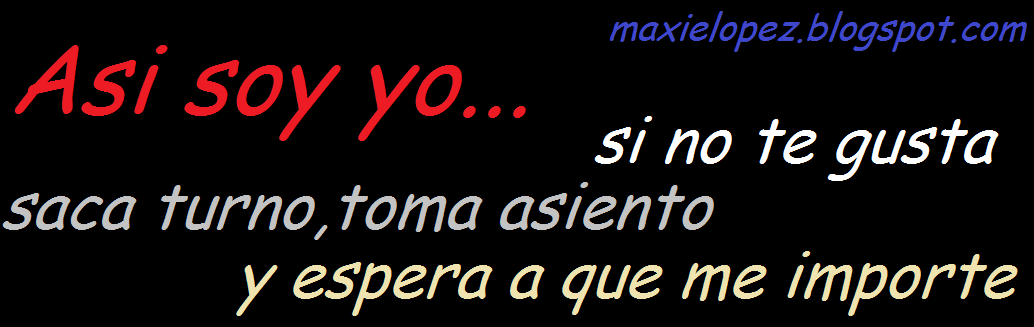Me fascinan bastante los norteamericanos que no entienden ni quieren entender el fútbol. Para ellos es un juego menor que se llama soccer y que juegan sus hijas en la escuela. Para ellos el fútbol es como la milanesa de soja: la miran, la huelen, pero no la pueden masticar porque les parece un aburrimiento. Ellos adoran cuando, en sus deportes espectaculares, el tanteador llega a cien, o cuando aparecen chicas universitarias con pompones de lana en los entretiempos, o cuando los relatores salen por los altoparlantes del propio estadio. En cambio al fútbol nuestro lo ven triste, les parece un juego lánguido propio de latinos con espaldas mojadas y de europeos con complejo de inferioridad.
No entienden por qué nuestros mediocampistas no llevan hombreras; no les gusta que los córners no valgan tres puntos; no pueden entender la gracia de un deporte que, después de ciento veinte minutos, puede acabar cero a cero.
Hace un par de semanas, en la chacra de pilar donde pasábamos las el ultimo finde largo con una amiga, tuvimos de vecinos a una pareja de Texas. Él se llamaba Mike y ella Honey, que quiere decir cariño o miel, una de las dos. (En realidad nunca supimos el verdadero nombre de la chica.) Una noche Mike y Honey miraban un partido de la NBA desde el palier, disfrutando del cielo austral. Julieta y yo los espiábamos un poco desde nuestra cabaña, a pocos metros, mientras hacíamos un asado de tira.
Mike había armado (sin querer) la imagen habitual que los norteamericanos tienen de sí mismos: se mostraba como un hombrón extrovertido, de cogote colorado, que bebía cervezas en packs de a seis, con el televisor cerca de la cara a un volumen altísimo. Su mujer había prendido una barbacoa pequeña, circular, que parecía un ovni. Los dos miraban básquet. Cuando el partido terminó, el equipo del Oeste le había ganado 196 a 173 al equipo del Este. Los jugadores, en su mayoría negros, habían hecho piruetas increíbles para alcanzar ese score. Nuestro vecino Mike había saltado veinte veces de la silla, casi en éxtasis, y nuestra vecina Honey había pegado unos cuantos respingos. Entre el inicio y el final del partido, Mike y Honey habían calibrado el fuego de la barbacoa, habían echado al grill unas hamburguesas, habían cenado con mucho picante y habían bebido dos tazas de café negro.
Cuando terminó el partido de básquet los dos se acercaron a nuestra cabaña, y nos encontraron asando tres kilos de vaca muerta en la parrilla. Hacía dos horas que habíamos puesto la carne sobre unas brasas mínimas, y todavía faltaba una hora más para que estuviera crocante. Mientras tanto, mirábamos en Youtube las mejores jugadas del Barça contra el Celta. Julieta y yo estábamos maravillados por el cuarto gol, en donde Messi malogra un penal a propósito para cederle el gol a Luis Suárez.
Yo miraba la secuencia una y otra vez, desde los distintos ángulos de las seis cámaras, y no podía creer el virtuosismo de la idea.
—Qué genio es el hijo de puta —decía yo, balanceando la cabeza desde Chile a Puerto Madryn—. Iba a ser su gol número trescientos en liga, y mirá lo que hace el hijo de puta.
Entonces enfoqué el gesto de Mike a mis espaldas, para comprobar su asombro, o quizás para decirle con los ojos que en nuestro deporte también ocurren ciertas maravillas, y él sin embargo veía la escena del penal con desconcierto. En realidad no entendía lo que había pasado entre Messi y Suárez. Sus ojos norteamericanos solo veían a un jugador patear despacio hacia adelante, y a otro llegar sin marcas, sin impedimentos, y pegarle fuerte sin oposición de nadie. No había grandes acrobacias en la jugada, ni riesgos comprobables para el físico de los delanteros, ni malabarismo alguno en aquella acción. Mike contemplaba mi asombro como los yanquis suelen mirar El Chavo del Ocho: con un poco de lástima y otro poco de vergüenza ajena.
—My no comprendo soccer —me dijo después, poniendo los labios en posición de banana invertida—. ¿Por qué genio el gol del hijo de puta?
Y yo no supe con qué palabras contestar esa pregunta.
Porque si lo miramos con ojos de yanqui (o de extraterrestre, o de ameba) el gol de Luis Suárez después del penal de Messi no tiene mucha gracia. No es un gol estético ni resulta espectacular. Esa jugada solo maravilla al que ha visto miles de partidos de fútbol y conoce la extravagancia de la sutileza. Ese gol asombra al que ya sabe ciertas cosas: ese gol es una lección para el pedante Cristiano, que no festeja los goles de sus compañeros; ese gol es un guiño entre dos personas que toman mate. Hay que tener cierta información genética para disfrutar esa jugada. En cambio hay ciertas acciones del básquet, o del tenis, o incluso del béisbol, que sorprenden a cualquier idiota, incluso al que no está habituado a las reglas de esos deportes.
¿Pero cómo le podía explicar todo esto a un norteamericano, si ni siquiera hablábamos la misma lengua y mi nivel de inglés es pésimo? Lo que tiene de alucinante el segundo gol de Maradona a los ingleses, lo que lo hacerealmente universal, es que hasta un texano puede entender que ahí pasó algo único.
Los invitamos a sentarse a la mesa mientras cortábamos verduras para la ensalada. A ellos les resultó extraño que cenáramos tan tarde, o más bien, que tardásemos tanto en cocinar.
Después de un silencio que no resultó incómodo (porque en las afueras de Tortuguitas los silencios son necesarios) Honey le preguntó a Julieta, en una media lengua graciosa, por qué no cortábamos la carne más fina, como en lonchas, y por qué no la poníamos directamente al fuego en lugar de asarla en las brasas, de tal modo que su cocción tardase diez minutos en lugar de tres horas.
Julieta y yo nos miramos y supimos que la respuesta era idéntica en los dos casos. La pregunta de Mike (“¿Por qué genio el gol del hijo de puta?”) y la pregunta de Honey (“¿Por qué no cortas pequeño roastbeef y lo pones en fuego?”) eran en realidad la misma pregunta.
Casi todas las preguntas del mundo son la misma.
—¿Les decimos por qué?—me preguntó Julieta.
Yo levanté la cabeza para ver las estrellas infinitas del cielo austral y me acordé de un chiste viejo.
—No, dejá —le contesté—. Que se jodan.