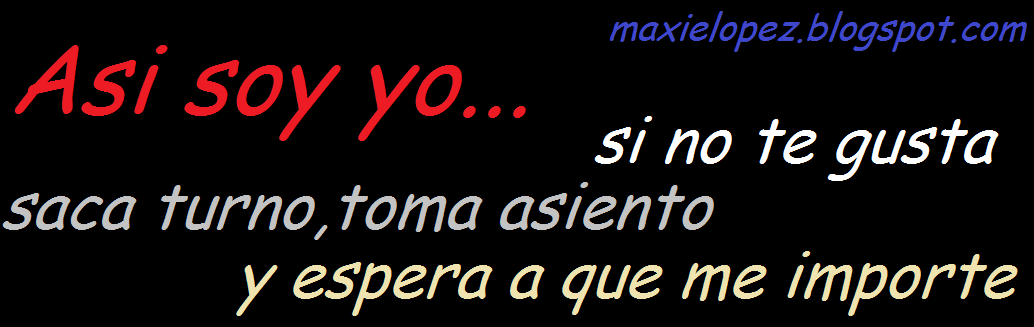Había una vez una oveja negra. Pero no era negra solo por su lana, brillante, siempre limpia, enrrulada y abundante. También su piel se mostraba de un suave color negruzco cuando la esquilaban, las pocas veces que la esquilaban, que eran muy pocas. La lana negra no se puede teñir y se colocaba con mucha dificultad en el mercado de la villa, al que el pastor acudía cada 3 mese con toda la lana acumulada de su rebaño, a 5 km de la granja, en el pueblo, donde también había una pequeño barco que solía frecuentar de tanto en tanto.
La lana de Claudia, que así se llamaba la oveja negra, solo la llevaba cuando la señora Eulalia se la encargaba para hacerse un gorrito, un suéter o unas medias. La señora Eulalia era una señora muy mayor que vivía sola en una cabaña y se decía que era bruja. Decía que la lana de la oveja negra era especial y nada la abrigaba y protegía del viento igual. Así que el pastor no se atrevía a deshacerse de aquella oveja negra, rara y mal encarada, pero que daba una lana tan especial que la Eulalia la pagaba al triple que la mejor lana blanca que se podía conseguir. Y porque con la leche de la oveja negra se podía hacer el queso más exquisito de cuantos se pudieran probar, queso que vendía en el mercado especificando que era de pura leche de oveja negra, mas claro, cremoso y sabroso que cualquier otro.
Al resto del rebaño Claudia también les resultaba rara y cascarrabias. Siempre les decía que las ovejas eran esclavas del pastor, que los perros del pastor (a los que odiaba con especialmente y siempre intentaba fastidiar) estaban para vigilar que nadie se escapará del “campo de concentración ” (así llamaba, con un enojo terrible, a la bonita granja donde vivían, en la ladera de una montaña verde en verano y completamente blanca cuando la acariciaba el invierno) y no para protegerlas “del lobo”, o que el pastor no hacia más que aprovecharse de su lana y su leche sin darles nada a cambio, salvo servidumbre y opresión. Que no necesitaban amo ni perros para vivir por su cuenta del patito del campo, las plantas y frutas. A las ovejas les dolía la cabeza cuando les hablaba así. ¿que es ser esclava? ¿qué decía de los perros? ¿de que habla esta oveja tan mal encarada y gruñona? Cuando hablaba así, el rebaño se alejaba y se dedicaba a sus quehaceres hasta que a Claudia se le apagaba la voz y se recostaba en el pasto a ver las nubes.
Pero el rebaño, a pesar de todas estas rarezas, quería mucho a Claudia. Porque era un oveja bella y confiable, cuando no hablaba de esclavos y explotadores y les contaba bellas historias a los corderitos. Tenía unos ojos azules, de un azul intensísimo, que adquirían un ligero tono rojizo cuando se enfadaba (lo que pasaba muy a menudo). En su cara tenia una cicatriz que le atravesaba toda la cara entre los ojos, si bien no la hacia más fea, pero les recordaba a todas lo que pasaba cuando se mordía al perro del pastor.
Ocurrió hacia ya 6 meses y todavía se comentaba en el rebaño. Uno de los perros se dedicaba a molestar a las ovejas (lo hacía constantemente, así se entretenía de las largas jornadas de pastoreo), les ladraba cuando comían y mordía en las patas cuando correteaban por el prado donde las llevaban a pastorear. Ese día decidió molestar a Claudia, que sin mediar palabra se abalanzó sobre el perro, un enorme mastín negro y fiero cuya sola presencia infundía terror en todo el rebaño. Le atacó con sus pezuñas, le mordió donde pudo, mientras el animal, asustado retrocedía entre gemidos lastimeros. Tuvieron que acudir el pastor y el resto de los perros para reducir a Claudia. Finalmente el pastor rompió su cayado en la cara de Claudia que se derrumbó desmayada y sangrando al suelo, mientras perros y pastor seguían pegándola y mordiéndola.
Claudia tardó un tiempo en recuperarse de sus heridas. El rebaño estuvo sin volver a verla unos 2 meses. Se contaba que la habían llevado finalmente al matadero, que la habían vendido a la anciana que le gustaba su lana, que se había escapado del veterinario…y alguna otra historia más disparatada. Pero no, finalmente Claudia apareció por la granja una bonita tarde de Septiembre. Cojeaba todavía un poquito y la cicatriz del cayado roto del pastor destacaba en medio de su cara.. Claudia tendría a partir de entonces una actitud un poco más distante con el resto del rebaño. Si le preguntaba les decía que “la habían dejado tirada”, y luego se volvía a pastar por otra zona. Es verdad que en unas pocas semanas volvió a contarle historias a las más pequeñas y volvió, aunque con menos pasión, a decirles cosas raras a sus compañeras adultas. Y que sus tonos de voz sonaban más roncos y sombríos que antes, como si algo se le hubiese roto por dentro.
Hasta el día de la tormenta.
Aquel día el pastor sacó a su rebaño sin reparar en que había nubes que amenazaban tormenta. La noche anterior se había quedado hasta tarde en la taberna y le habían dicho que podría haber lobos en la zona. El pastor se reía mientras se bebía su vino y decía: “¡que vengan! Tengo a mi perro Satán para protegerme. Ningún lobo se atreverá a acercarse a mi rebaño y si vienen ya se enterarán de a quién no deben molestar”. Satán, claro, era ese enorme mastín negro que atacó a Claudia aquel horrible día, el mismo que lloraba ante los ataques de una única oveja defendería el rebaño de una manada de lobos.
Nada más llegar al prado las nubes empezaron a cerrarse, el cielo se volvió gris en un santiamén y empezaron a caer las primeras gotas. Perros y ovejas volvieron sus cabezas al pastor, que se puso una enorme capa color verde oliva para protegerse de la lluvia y se plantó, con las piernas abiertas y apoyado en su cayado, a la entrada del camino. Sin moverse. Se le veía molesto. Acababan de llegar tenía resaca y no estaba dispuesto a volverse a casa sin que sus ovejas se hubiesen alimentado. Pensaba que el agua le sentaría bien y no haría daño, sólo es agua. Ya se tomaría un baño caliente en casa a la vuelta y se dormiría viendo la tele. Así que, perros y ovejas, se encogieron de hombros y se resignaron a volver a casa empapados por la lluvia. Cada uno volvió a sus quehaceres, las ovejas a comer hierba y pasear y los perros a vigilar que nadie se perdiera. Claudia se alejó un poco hasta que casi todo el mundo pensaba si no pensaría escaparse, aunque ninguna oveja dijo nada, sabían que Claudia un día se iría. Pero no, se limitaba a estar erguida, mirando al resto del rebaño mientras por su cabeza volaban sus pensamientos, sus ensoñaciones. Ella no tenía hambre aquel día, seguía enfadada con el rebaño. Pero era su rebaño y a pesar de todo las quería. Al final se recostó debajo de un viejo árbol que estaba un poco alejado del rebaño.
El primer aullido llegó por el este. Lo oyeron todos: pastor, rebaño y perros. Cesaron los ruidos de las ovejas, los ladridos y hasta el viento parecía que se había cortado. Sólo escuchaban la lluvia, ya intensa, caer en la tarde, que casi parecía noche por lo oscuro de las nubes. Nada. Y, de repente, otro aullido, esta vez por el este. Y otro al norte. Y al sur. Cada uno más cercano que el anterior. Una manada de lobos rodeaba el rebaño mientras el pastor llamaba a su lado a los perros. Satán gemía al lado de su amo mientras 15 o 20 lobos se manifestaban alrededor del rebaño, que se iba juntando entre sí cada vez más. Entonces, pastor y perros salieron al camino y corrieron hacia la granja sin volver la vista atrás ni preocuparse del que decían era su rebaño. No pararían hasta llegar a casa y encerrarse dentro de la casa. Y el rebaño al completo vio la verdad en algo que siempre les decía Claudia: aquellos perros estaban ahí para vigilarlas, no para protegerlas. Y ya no estaban.
Las ovejas estaban solas mientras el lobo se acercaba, lentamente, para elegir la que sería la primera presa. No había escapatoria.
Entonces ocurrió. Un sonido salvaje, gutural, surgió de detrás de los lobos. Era Claudia que corría hacia los lobos. Nadie reparó en esa oveja negra refugiada detrás de aquel enorme árbol mientras los lobos se acercaban al rebaño. Claudia se lanzó directa a por el lobo jefe de la manada, a quien en sus muchos años nunca le había atacado ninguna oveja de cuantas había cazado. Claudia le mordió, le tiró al suelo, le dio cabezazos en todo el cuerpo, patadas…antes de que el resto de la manada siquiera pudiese reaccionar para defender a su jefe. Y cuando quisieron hacerlo, ya era tarde. El resto del rebaño, todas aquellas ovejas sumisas, tranquilas y miedosas, se lanzaron a por los lobos como había hecho aquella oveja negra con la cara partida por una cicatriz. Mordieron, dieron cabezazos, patadas y, finalmente, pusieron a la fuga a aquellos lobos que nunca olvidarían a aquel rebaño de ovejas mal encaradas y fieras.
Mientras los lobos huían las ovejas celebraron su victoria dando saltos y balando alegremente en una algarabía que se prolongaría hasta ya entrada la noche, cuando decidieron buscar una cueva donde refugiarse de la lluvia y esperar al nuevo día. A Claudia sus compañeras ya no le parecían tan blancas. Nunca volverían a aquella granja y se alimentarían de lo que pudieran encontrar en prados y montes.
Nunca se volvió a ver a Claudia y al rebaño por los alrededores. El pastor vendió su granja y emigró a la ciudad. Nadie se creyó que intentase, ni por un instante defender su rebaño cuando los lobos se acercaron y la vergüenza no le dejaba vivir. La señora Eulalia seguía vistiendo sus vestidos de lana negra. Nadie sabía de donde los sacaba, pero se cuenta que de vez en cuando sube al monte y recoge algunos mechones que se quedan prendidos en los matorrales. Se cuenta, también, que las noches de luna llena se escucha un Bbbeeeee de oveja especialmente ronco y desafiante.